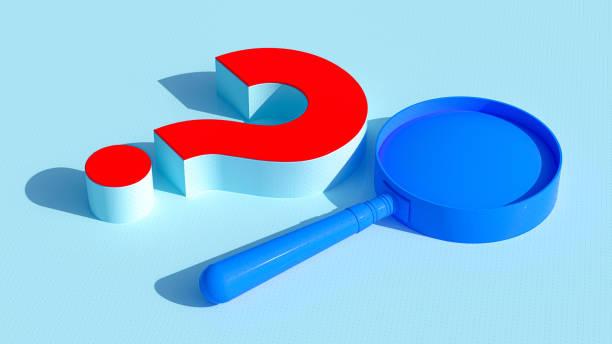
Franklin Delano Roosevelt llevaba tres años ejerciendo la presidencia de Estados Unidos cuando Columbia Pictures llevó a las pantallas El secreto de vivir (Mr. Deeds goes to town), una de las fábulas democráticas del tándem formado por el realizador Frank Capra y el guionista Robert Riskin. Su premisa es típica del cine de la Gran Depresión: tras la muerte accidental de un millonario disoluto, su fortuna recala en un modesto poeta de tarjetas navideñas que reside en un idílico pueblo de Vermont. Así que el bonachón Longfellow Deeds (Gary Cooper) se marcha a Nueva York, donde se convierte en víctima de las rapaces élites urbanas: los albaceas le reclaman poderes de administración a fin de ocultar un fraude fiscal y la prensa sensacionalista y los socialites se dedican a ridiculizarlo. Cuando el desengaño ya lo empuja a marcharse, un granjero arruinado irrumpe en su mansión y le reprocha su indiferencia: nuestro hombre adquiere conciencia social y decide usar su fortuna para ayudar a los desfavorecidos. Son ellos, junto a una reportera arrepentida, quienes lo defienden ante el juez que sopesa incapacitarlo: la idealizada América rural prevalece sobre la corrupta clase urbana y el hombre común alumbra el nacimiento de una nueva comunidad. ¡Final feliz!
Ha pasado menos de un siglo desde entonces y nos encontramos ante un panorama similar. Incluso el pánico frente a las consecuencias indeseadas de las redes sociales evoca el miedo que suscitó en su momento el advenimiento del cine sonoro; recordemos que los puritanos de la época lograron someterlo a censura mediante el famoso Código Hays. Sin embargo, las diferencias son también reveladoras: así como la Gran Depresión condujo a la victoria de Roosevelt, quien desplegó una eficaz retórica keynesiana que le permitió aumentar el poder del gobierno federal, la Gran Recesión nos ha traído a un Donald Trump que combina nacionalismo proteccionista y retórica polarizadora. Y si no fueron pocos los países europeos que sucumbieron entonces al fascismo, solución reclamada en Estados Unidos por la ominosa Legión Americana, el anhelo por el hombre fuerte ha retornado con fuerza en buena parte del continente y está ya arraigado en potencias como China, la India o Turquía. De manera que la expansión de la democracia liberal se ha frenado en seco justo cuando nos parecía imparable y surgen dificultades inesperadas donde la creíamos consolidada. Y ahí es donde entra en juego el posliberalismo.
Tal es el nombre que se viene dando a un movimiento político que impugna el predominio del liberalismo en las sociedades occidentales, decreta su completo fracaso y vaticina su inminente sustitución por un régimen político que aúna elementos populistas y conservadores. Su singularidad radica en que viene acompañado de una teoría política de corte académico; aunque sus practicantes son minoritarios en la disciplina, han hecho los deberes y publicado obras dignas de ser discutidas. Hablar de posliberalismo es hacerlo de autores como Patrick Deneen, Matthew Goodwin, Nick Timothy, Phillip Blond, John Milbank, Adrian Pabst, David Goodhart, Adrian Vermeule o Yoram Hazony: las diferencias entre ellos, que las hay, importan menos que las semejanzas. Entre sus precursores se cuentan críticos tempranos del optimismo liberal, entre ellos Christopher Lasch o John Gray, así como los comunitaristas que rechazan la ontología liberal y los republicanos que ponen énfasis en el bien común; súmense a ello la crítica populista del liberalismo y un conservadurismo que no pocas veces coquetea con la teología política a la manera de Carl Schmitt.
Si el posliberalismo ha logrado difundirse más allá de los círculos universitarios, en cualquier caso, se debe al papel que han jugado think-tanks, revistas y podcasts de orientación nacionalpopulista. Tiene su lógica: los posliberales proporcionan argumentos contra quienes defienden la superioridad normativa de la democracia liberal y ello hace posible la defensa de una alternativa diferente a la postulada por la izquierda. Menos diferencias hay entre los posliberales y otros críticos del liberalismo cuando se trata de identificar los males de la sociedad contemporánea: individualismo hedonista y posesivo, debilitamiento de la comunidad, creciente desigualdad socioeconómica, homogeneización cultural, despersonalización globalista, destrucción del mundo natural. No es nada que deba sorprendernos si tenemos en cuenta que teóricos políticos de corrientes tan distintas como el socialismo o el ecologismo llevan décadas bosquejando un horizonte “posliberal”; lo novedoso es que hoy hacen tal cosa quienes se sitúan a la derecha del espectro ideológico. Y lo hacen, además, atendiendo a la doble dimensión del liberalismo como aparato institucional y como doctrina moral: superar el liberalismo significa reformular el diseño del Estado liberal, acabar con la cultura liberal y suprimir la economía de libre mercado.
Téngase en cuenta, no obstante, que los pensadores posliberales combinan la descripción con la prescripción: formulan un diagnóstico sobre los males de la sociedad liberal y a continuación proponen un orden alternativo. Su descripción está a menudo plagada de exageraciones y carece del debido soporte empírico; el éxito creciente de líderes populistas y partidos extremistas se interpreta como prueba de un malestar generalizado que solo podría resolverse mediante la renuncia al pluralismo y la nacionalización de la economía. Hazony, por ejemplo, escribe que “la hegemonía de las ideas liberales, que iba a durar para siempre y debía ser asumida por todas las naciones, ha terminado después de apenas sesenta años”. Se pasa así por alto que las ideas liberales siempre fueron objeto de contestación ideológica, tal como atestiguan la eclosión de los nuevos movimientos sociales en los años sesenta o la fuerza de los partidos comunistas y socialdemócratas en la larga posguerra europea. Asunto distinto es que el periodo que media entre el desmoronamiento de la urss y la caída de Lehman Brothers adoleciese de un exceso de optimismo sobre la inevitabilidad del orden liberal: eso ya nos ha quedado claro a todos.
Resulta asimismo desconcertante que los posliberales estén hablando de la misma sociedad que ha inspirado al teórico político australiano Alexandre Lefebvre la tesis de que la mayor parte de los valores de quienes viven en las sociedades occidentales son ya valores liberales. Y aunque la idea de Lefebvre no termina de ser convincente, pues abundan los ciudadanos que hacen suya una concepción iliberal de la democracia y aun querrían imponer su cosmovisión moral a los demás, sí que hay una moralidad liberal –resumida en la idea de que cada uno debe decidir cómo quiere vivir– que se ha diseminado por el cuerpo social. Se pone así de manifiesto que nuestras sociedades son esencialmente ambiguas: llegar a juicios concluyentes sobre la naturaleza de los fenómenos sociales es más difícil de lo que parece. De ahí que el posliberalismo tenga una fuerte vocación prescriptiva: sus portavoces se saben parte de un movimiento político que desborda los confines del debate académico y les preocupa menos demostrar sus tesis que ganar adeptos.
Ahora bien: leer a los posliberales pone de manifiesto un problema suplementario de recepción que dista de ser exclusivo de esta corriente ideológica. Y es que, si bien la mayoría de ellos se refiere de manera explícita a la sociedad estadounidense, solemos leerlos como si su diagnóstico pudiera trasladarse sin más al resto de sociedades occidentales; los autores mismos toman con frecuencia la parte por el todo. Basten dos ejemplos: Patrick Deneen empieza ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? señalando que las condiciones que permitieron “el experimento constitucional norteamericano” están desapareciendo; Milbank y Pabst proponen mitigar la desigualdad entre estadounidenses creando… un sistema de seguridad social a la europea. Estos últimos, por cierto, afirman que España tiene un Estado tan centralizado como Francia: alguien les ha informado mal. Nos encontramos así con un provincianismo metodológico que propende a la sinécdoque y nos recuerda que los marcos de la teoría anglosajona no pueden ser asumidos sin más fuera de sus fronteras. No en vano, a menudo ni siquiera sabemos si la palabra inglesa liberal debe traducirse como “liberal” en sentido propio (acepción europea) o como “progresista” (acepción anglosajona).
Sucede que uno de los argumentos del posliberalismo es que no hay diferencias significativas entre liberales y progresistas: ambos deben considerarse caras distintas de un mismo “liberalismo”. Y ello porque la política occidental habría estado dominada sucesivamente por un liberalismo sociocultural de tinte progresista y por un liberalismo político-económico de corte globalizador: ambos han reforzado el poder estatal y profundizado en la lógica del mercado, con la consiguiente concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. La cualidad simbiótica de ambos “liberalismos” se explicaría asimismo por el hecho de que individualismo y estatismo se refuerzan mutuamente. Así Deneen: “mientras que el individuo ‘crea’ el Estado con el contrato social, el Estado liberal ‘crea’ en la práctica al individuo, suministrando las condiciones para la expansión de la libertad”. Resuenan aquí los ecos del pensamiento comunitarista, ya que se atribuye al liberalismo una ontología individualista que desprecia el papel que la comunidad y la tradición juegan en la formación de nuestra subjetividad. Frente al protagonista abstracto del contrato social que propone John Rawls, situado tras un velo de ignorancia que hace posible su neutralidad valorativa a la hora de fundar la comunidad política, los posliberales hacen suya la crítica del feminismo y resaltan la cualidad relacional del ser humano: el universalismo es sospechoso de desdeñar el valor de una experiencia personal que siempre está “situada” en alguna parte.
Pero hay más: el sistema educativo ha dado la espalda al humanismo para ponerse al servicio del mercado, al tiempo que promueve una cosmovisión woke que ahonda las fracturas sociales; la meritocracia genera resentimiento entre quienes gozan de ventajosas condiciones de partida y no tardan en comprobar que el ascensor social hace tiempo que no funciona. No es así de extrañar que los posliberales cuestionen la fe en el progreso de la que se apropiaron las grandes ideologías de la modernidad, recuperando un argumento clásico del conservadurismo. Y aunque la defensa del mundo natural ha figurado ocasionalmente entre las preocupaciones conservadoras, llama la atención que los posliberales enfaticen la degradación medioambiental como un efecto colateral del proyecto liberal. También coinciden con ellos cuando lamentan la preferencia liberal por un globalismo de acentos cosmopolitas: Deneen toma como referencia el pensamiento de Wendell Berry, nonagenario escritor y granjero estadounidense para quien el bien común solo puede realizarse en escenarios locales donde la tradición aún mantiene vivo el vínculo del presente con el pasado.
Difícilmente sorprenderá saber que la querencia posliberal por la comunidad desemboca en la defensa de la familia y el matrimonio, entendidos como instituciones que aseguran la estabilidad social y previenen la alienación individual. Para los más conservadores, como Hazony, la secularización es un factor clave a la hora de explicar la crisis del orden social liberal: “que se haya acabado con la disposición del público a honrar al Dios, las Escrituras y la religión de sus ancestros ha abierto la puerta al derribo de los conceptos y principios sustantivos que permitieron en su día a nuestras naciones avanzar como poblaciones fuertes y cohesionadas”. ¡Ahí es nada! Pese a que no faltan quienes atribuyen al posliberalismo una fuerte identidad cristiana, la religión adopta en ocasiones un carácter instrumental. A la manera del Rousseau que veía en ella un medio útil para dar consistencia a la comunidad democrática, los posliberales vinculan secularización y fragmentación: la idealización de la small town coronada por la iglesia local se opone a esa gran ciudad donde nadie se saluda por la calle y la gente acaba divorciándose. Dicho esto, la tradición intelectual católica ofrece un modelo absolutista de autoridad que se basa en la representación personal; el influjo de Carl Schmitt se deja ver cuando los posliberales critican la ineficacia del parlamentarismo liberal o añoran la falta de carisma popular de sus mandatarios.
Lejos de ser un simple proyecto de diseño constitucional destinado a facilitar el pluralismo mediante la desactivación del conflicto entre concepciones rivales del bien, como quería Rawls, el liberalismo debe ser considerado como una ideología que ha sido capaz de transformar el mundo pese a su apariencia de neutralidad o quizá gracias a ella. Sentada esa premisa, Deneen concluye que el liberalismo ha fracasado porque ha sido fiel a sí mismo: “Ha fracasado porque ha triunfado.” En consecuencia, como dicen ecologistas y socialistas desde hace décadas, los problemas creados por el liberalismo no pueden arreglarse con más liberalismo; se impone dejarlo atrás y decirle adiós. Y eso es lo que –al decir de los posliberales– desean los electorados de medio mundo; el éxito creciente de los partidos populistas es interpretado como signo inequívoco de que los perdedores del orden liberal están adquiriendo conciencia de clase. Sus votos se dirigen por igual contra el liberalismo de izquierda y derecha: los socialdemócratas sufren tanto como los democristianos y no digamos los centristas. Que la respuesta a este fenómeno sea la impugnación de las fuerzas electorales populistas, a las que se amenaza incluso con ilegalizar, solo demostraría que el liberalismo se ha quedado sin argumentos.
Aunque a los posliberales no les falta razón a la hora de denunciar la hipocresía de quienes aceptan el marco democrático solo cuando ganan los suyos, la crítica del orden vigente no es bastante cuando se ambiciona pasar página en el libro de la historia. Tal como cabía esperar, sin embargo, al posliberalismo le cuesta presentar una alternativa convincente. Ante todo, propone recuperar las nociones de bien común y virtud cívica en el marco de un diseño constitucional basado en el gobierno mixto de raigambre republicana. Clásicos como Aristóteles, Tomás de Aquino, Burke o Tocqueville inspiran semejante apuesta: los muchos y los pocos han de aprender a entenderse, trabajando conjuntamente en beneficio de la gente común, mientras comunidades locales y asociaciones recuperan su vigor y el gobierno central vuelve a perseguir intereses colectivos incluso si chocan con el respeto a la autonomía individual. Dicen asimismo que la inmigración no es un problema, salvo la que se salta la ley o renuncia a integrarse; que los medios de comunicación han de recuperar su nervio moral; que han de promoverse el matrimonio y la natalidad y deben reivindicarse las fuentes cristianas de nuestra tradición. Para combatir la desigualdad, debe ponerse en marcha una “economía cívica” donde se paga un salario mínimo, se refuerza la formación profesional y se apuesta por el neocorporativismo: empresas, asociaciones profesionales y universidades han de asumir una responsabilidad social. Porque no se trata de perseguir el crecimiento en sí mismo, sino de propiciar el tipo de prosperidad que permite el florecimiento humano: un planteamiento que firmarían no pocos decrecentistas. Ni qué decir tiene que la tecnología es contemplada con recelo debido a su potencial disruptivo y se reclama un modelo de innovación sobre cuyos fines la sociedad pueda decidir de antemano: Deneen llega a elogiar a los amish.
Resulta irónico que la sociedad que se bosqueja para después del liberalismo se parezca tanto a la que existía antes del liberalismo; los posliberales quieren dar un paso adelante y luego dos hacia atrás. Sus modelos teóricos provienen de sociedades distintas a la nuestra: hablar de constitución mixta, virtud cívica y bien común remite a la tradición republicana; enfatizar la dimensión comunitaria de la política y exaltar los valores cristianos es propio del conservadurismo; plantear un modelo cívico de economía donde el libre mercado cede su protagonismo al Estado y las corporaciones se sitúa entre el fascismo y el populismo. Se trasluce aquí una nostalgia por el mundo premoderno que parece ignorar la complejidad de nuestras sociedades desarrolladas, pluralistas, tecnificadas y globalizadas; los posliberales querrían devolvernos al pasado, convirtiéndonos en habitantes de comunidades orgánicas cuyos miembros se relacionan pacíficamente entre sí y donde se recupera la armonía con el entorno a golpe de tradicionalismo. Estamos frente a la búsqueda de un espacio seguro ante las turbulencias de la modernidad global: dejamos la megalópolis para regresar al pueblo de nuestros abuelos.
En última instancia, el programa posliberal recuerda al eslogan que los partidarios del Brexit usaron en campaña: Take back control. Se asume así que la realidad social puede someterse a nuestros deseos –como sostienen los adalides de la “voluntad política”– y se da por supuesto que la sociedad plural alberga en su interior un “pueblo” homogéneo listo para salir del cascarón. Pero como quiera que la diversidad surge naturalmente allí donde rigen condiciones de libertad, el proyecto posliberal termina pareciéndose al de cualquier otro extremismo ideológico: sus portavoces vaticinan que el pluralismo se diluirá como efecto de un milagroso cambio cultural producto de la acción de un gobierno autoritario. Es patente la influencia del populismo: la democracia liberal tendría entonces que transicionar hacia un régimen político que se mueve entre el plebiscitarismo iliberal y eso que Hazony llama “democracia conservadora”. Se dibuja con ello un horizonte que no solo prescinde del liberalismo, sino también de la democracia: aunque nos digan lo contrario. Sepamos, pues, a qué atenernos.
1 noviembre 2025