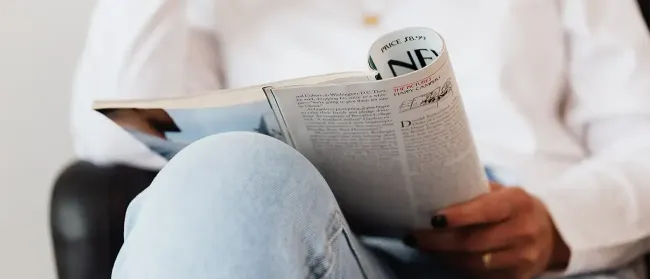
“Un fantasma recorre Europa” (…), escribieron Marx y Engels en 1848. Era el fantasma del comunismo: la proyección de una redención colectiva frente a las fallas del capitalismo industrial. Hoy, más de un siglo después, no hablamos ya de un fantasma en singular, sino de una mutación: una serie de fracturas internas que atraviesan al capitalismo democrático, el sistema que, en palabras de Alexis de Tocqueville, parecía destinado a extenderse por el mundo como la forma política y económica más estable de la modernidad. Sin embargo, desde el siglo antepasado Tocqueville ya advertía que “no existe forma política hasta hoy descubierta que favorezca por igual el bienestar y el desarrollo de todas las clases de la sociedad”. En ese diagnóstico clásico se inscribe la paradoja contemporánea que vivimos hoy: el sistema que más acercó libertad e igualdad está mostrando fisuras sistémicas alrededor del mundo.
Martin Wolf, editor asociado y principal comentarista económico del Financial Times, no es un opositor radical del sistema: es, más bien, uno de sus defensores más influyentes. Por eso adquiere especial peso la advertencia de su libro La crisis del capitalismo democrático (2023): las bases del pacto político y económico que sostuvo a Occidente durante décadas se están agotando. Las certezas que definieron a las generaciones anteriores se han desmoronado. Los datos son claros: el mercado de la vivienda es el más caro de la historia; comprar una casa ya no es un proyecto de vida, sino un privilegio. La universidad ya no garantiza un empleo estable, el trabajo formal se precariza y los salarios reales pierden valor frente a una inflación cuasi permanente. El ahorro se ha vuelto inexistente, y la natalidad se derrumba no por falta de interés, sino porque tener hijos resulta económicamente insostenible. A esta ecuación se suma la inteligencia artificial, que automatiza empleos y redefine profesiones enteras antes de que una generación siquiera pueda acceder a ellas. El resultado es una cohorte atrapada en la paradoja de trabajar y estudiar más que nunca, pero vivir con menos certezas que sus padres y abuelos.
El capitalismo democrático alcanzó su mayor esplendor tras la Segunda Guerra Mundial. No era un sistema perfecto, pero se consolidó en torno al Estado de bienestar, que dio forma a una clase media amplia, protegida por marcos jurídicos que buscaban limitar la desigualdad, redes de seguridad social y una economía en expansión. La globalización, primero en Occidente y luego extendida al resto del mundo, alimentó la expectativa de crecimiento constante y movilidad social ascendente. Durante décadas, el contrato social funcionó: los hijos vivían mejor que sus padres, el empleo estable ofrecía pertenencia social y el progreso era palpable. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI, ese modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento. La crisis financiera de 2008 y, más tarde la pandemia, aceleraron un deterioro ya visible: desigualdad creciente, concentración de la riqueza, desindustrialización y la erosión del relato de prosperidad compartida.
Si el capitalismo democrático se desvanece, ¿qué ocupará su lugar? Martin Wolf imagina una reforma capaz de rescatarlo, un nuevo pacto que lo rejuvenezca. Pero la historia también abre otros caminos: el avance del capitalismo autoritario, el populismo económico de izquierda con sus promesas de redistribución ilusoria –que en realidad encubren nuevas formas de estancamiento–, o incluso versiones recicladas y fallidas del comunismo. A ello se suma la tentación de un tecno autoritarismo en manos de corporaciones que concentran datos y poder en la era de la inteligencia artificial. Y, en el extremo opuesto, la posibilidad de un cooperativismo digital (conocida como shared economy) que devuelva a las comunidades el control sobre la riqueza generada en razón de los avances tecnológicos. La incógnita no es menor: de esa respuesta dependerá la forma de la libertad, la economía y la vida en común en este siglo.
Cada vez que la desigualdad alcanza niveles insoportables, el fantasma del comunismo reaparece. No lo hace como alternativa real, sino como reflejo de la frustración. Viejas consignas se reciclan en discursos que prometen redención colectiva, mientras se idealizan revoluciones que en la práctica fueron un desastre y derivaron en autoritarismo y miseria. El siglo XX dejó ejemplos contundentes: la Unión Soviética, China maoísta, Cuba o Camboya. En el presente, el eco se observa en regímenes como el de Venezuela, que bajo la retórica socialista terminaron en colapso económico, hiperinflación y migraciones masivas. También en sectores de la izquierda europea y latinoamericana que, ante la crisis del capitalismo democrático, agitan banderas rojas sin explicar cómo evitarían repetir el fracaso. Su regreso no representa una salida viable, sino un síntoma de vacío: la nostalgia por un modelo distópico que ya demostró su inviabilidad.
El populismo de izquierda suele presentarse como un remedio frente a la desigualdad, pero sus promesas de redistribución ilusoria terminan siendo un espejismo. Ofrece alivio inmediato mediante subsidios, controles de precios o nacionalizaciones, pero al costo de deteriorar la inversión, la productividad y la estabilidad de largo plazo. América Latina ha sido un laboratorio de estos experimentos: la Argentina del peronismo y kirchnerismo quedó atrapada en ciclos de inflación crónica y endeudamiento; Bolivia, bajo el MAS, convirtió la renta del gas en programas sociales que hoy resultan insostenibles por falta de inversión; México combina programas sociales masivos con el desmantelamiento de organismos autónomos que servían de contrapeso al poder central, debilitando no solo la economía sino también la arquitectura institucional de la democracia, mientras el crecimiento y la inversión privada permanecen estancados. En Europa, figuras como Podemos en España o Francia Insumisa en Francia también han intentado capitalizar el desencanto con el capitalismo democrático mediante propuestas que enfatizan la redistribución antes que la creación de riqueza. Al final, estos modelos no corrigen la fractura de fondo: prometen justicia económica, pero generan estancamiento, concentración de poder y nuevas desigualdades. Son respuestas políticas a la frustración social, pero incapaces de ofrecer un horizonte sostenible.
El capitalismo autoritario combina crecimiento económico con concentración política. El caso paradigmático es China, que dejó atrás la colectivización maoísta –marcada por hambrunas y estancamiento– para adoptar un modelo híbrido donde el Estado dirige el mercado. Bajo el partido único, se fomenta la innovación y la apertura comercial, pero se mantiene un control férreo sobre la disidencia, los medios y el flujo de información. Ese control penetra incluso en la vida privada: con el sistema de crédito social, cada ciudadano acumula puntos según su conducta, lo que condiciona su acceso a servicios básicos y mina la libertad individual. En América Central, El Salvador encarna una versión propia de este esquema: un presidente que concentra poder, elimina contrapesos, asegura su reelección y controla la narrativa pública mientras impulsa proyectos como el bitcoin y un régimen de seguridad punitiva que restringe libertades en nombre del orden. En Estados Unidos, la tentación autoritaria también está presente. La visión de Donald Trump combina un nacionalismo económico agresivo con un estilo personalista que erosiona los contrapesos institucionales. Su impacto trasciende el ámbito interno: su política exterior, vendida como “el arte de la negociación”, terminó en la implementación de una diplomacia verdaderamente desastrosa. Washington se aisló, sus alianzas se fragmentaron y su liderazgo global se debilita bajo el peso de un aislamiento autoinfligido. Las instituciones estadounidenses todavía resisten la presión, pero lo hacen con creciente vulnerabilidad.
El tecno autoritarismo es una mutación distinta de la concentración de poder. No emana de los Estados, sino de corporaciones que acumulan datos, infraestructura y capital a una escala sin precedentes en la era de la inteligencia artificial. Su proyecto consiste en reducir al mínimo la intervención estatal, debilitar los contrapesos democráticos y trasladar las decisiones fundamentales a una élite de “iluminados” que no responde al voto ni a la deliberación pública. Incluso la creación de dinero deja de ser monopolio de los Estados: el auge de las criptomonedas encarna la aspiración de un orden donde la emisión de circulante deja de estar en manos de bancos centrales para pasar a actores privados que solo rinden cuentas a la lógica implacable de un mercado dominado por la especulación. En este esquema, la pertenencia a la comunidad ya no se define por la ciudadanía, sino por la utilidad que cada individuo pueda ofrecer dentro del sistema digital. La desigualdad deja de ser una consecuencia económica para convertirse en jerarquía estructural: quienes no aporten valor a la maquinaria tecnológica quedan marginados, vueltos irrelevantes. La inteligencia artificial intensifica este proceso, no solo porque multiplica la capacidad de control y vigilancia, sino porque redefine qué significa ser útil. El riesgo no es una dictadura clásica, sino una erosión silenciosa: la democracia se vacía de contenido, sustituida poco a poco por un poder sin rostro, sin rendición de cuentas, ejercido desde las sombras a través de plataformas hipervigilantes, sistemas de inteligencia artificial y criptomonedas.
El cooperativismo digital, conocido como shared economy, aparece como la contra utopía al avance del tecno autoritarismo. Su premisa es simple: usar la tecnología no para concentrar el poder, sino para distribuirlo entre comunidades que comparten bienes, servicios y datos. En teoría, el modelo ofrece una vía distinta: redes donde los usuarios no fueran meros consumidores pasivos, sino copropietarios de la riqueza generada por su participación. Experimentos como Uber, Airbnb o Deliveroo pueden leerse como ensayos iniciales de este paradigma: intentos imperfectos de demostrar que la infraestructura digital puede conectar a millones de personas sin necesidad de intermediarios tradicionales. La pregunta es si estos modelos podrán evolucionar hacia verdaderas plataformas cooperativas, donde los usuarios no solo participen, sino que también se beneficien de la riqueza generada colectivamente.
El capitalismo verde surge como otra alternativa. Su promesa es mantener la lógica del crecimiento económico, pero orientándola hacia la transición energética y la sostenibilidad ambiental. En su versión más optimista, el desarrollo verde no sería un freno, sino la nueva frontera de la rentabilidad. Europa, con su Pacto Verde, intenta mostrar que la lucha contra el cambio climático puede convertirse en motor de legitimidad política, generando empleos e innovación. Estados Unidos, con la Inflation Reduction Act, avanzó en esa dirección, aunque el viraje dado por el gobierno de Trump amenaza con revertirla. Sin embargo, el capitalismo verde no representa una ruptura con el sistema, sino una versión ligera del capitalismo democrático: un intento de maquillar sus crisis sin resolver la desigualdad ni la erosión institucional que lo han llevado a este punto de agotamiento.
Frente a la tentación populista y autoritaria, Martin Wolf advierte que la única salida viable es un capitalismo democrático renovado. No se trata de ajustes superficiales, sino de una reforma profunda: gravar la riqueza heredada que perpetúa privilegios, desmantelar los monopolios digitales y financieros que concentran datos y poder, y reconstruir un Estado capaz de garantizar bienes públicos universales como educación, salud y pensiones. A ello suma el blindaje de las instituciones contra la captura política y económica, y la necesidad de estabilizar las economías para que cada crisis no erosione aún más la confianza en la democracia. No es cuestión de inventar un modelo alternativo, sino de rescatar el único que ha logrado conciliar libertad y prosperidad en la historia moderna. “No existe otro modelo viable para organizar una economía moderna”, sentencia Wolf. La disyuntiva es clara: reformarlo o abandonarlo a su derrumbe, con el riesgo de abrir paso a un futuro más desigual, más autoritario y menos libre. ~
10 de septiembre 2025
https://letraslibres.com/ideas/turrent-mena-que-reemplazaria-al-capitalismo-democratico/