
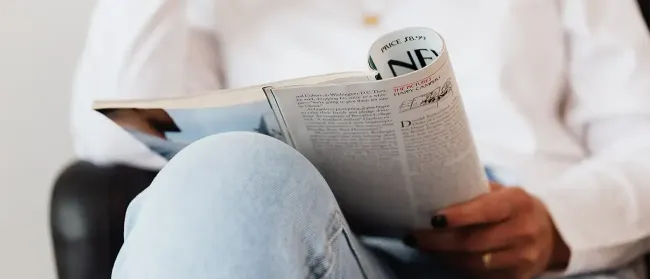
El rescate de la agricultura venezolana es una obra factible de realizar en relativamente corto tiempo, hablando por supuesto en tiempos agrícolas, distintos a los tiempos sociales y tiempos políticos, pero requiere de un gran esfuerzo sostenido desde varios ejes. En tal sentido se han elaborado algunas propuestas, y de ellas la más conocida es el Plan País Agroalimentario (PPA).
Conjuntamente con esta tarea surge la favorable oportunidad para propiciar los cambios culturales que conduzcan a la transición de un paradigma basado en el consumo y la ineficiente utilización de los recursos disponibles a uno que, por el contrario, asuma principios y pautas más amigables con el ambiente, cómo lo es la bioeconomía, teniendo especial consideración el equilibrio entre la producción de alimentos, la de energía y la de otros bioproductos, así como también el desarrollo de los territorios rurales, donde es sabido, golpean con más fuerza la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Esta última tarea, que podríamos denominar “materia pendiente”, la venimos arrastrando algunos agrónomos desde nuestros tiempos en las aulas de la Facultad de Agronomía (UCV-Maracay), y no se puede negar que ha habido intentos. Unos con buena intención pero con escaso basamento tecnológico, otros sin soporte político, otros beneficiando solo a un componente del sistema alimenticio, de manera que el modelo agrícola venezolano ha sido una “colcha de retazos”, hasta estos últimos tiempos donde solo ha servido para llenar bolsillos de militares, empresarios, e incluso productores, llamados ahora “enchufados”. De un tiempo para acá, el sustento para la alimentación del venezolano han sido los petrodólares, ahora muy disminuidos.
Comienzo esta “materia pendiente” rindiendo tributo a dos de nuestros más ilustres profesores, los cuales, en mi opinión, aún no reciben el merecido reconocimiento: el Dr. Baltazar Trujillo y el Dr. Eduardo González Jiménez, quienes también fueron destacados militantes del entonces Partido Comunista de Venezuela (*)
Aclaro que no estoy desconociendo los valiosos aportes de otros como el Dr. Felipe Gómez Álvarez, el Dr. Víctor Jiménez Landinez o el Dr. J.J. Montilla, quienes en efecto no solo han sido reconocidos, sino alcanzaron posiciones destacadas en el direccionamiento de la política agrícola nacional.
Permítanme entonces, hacer un poco de memoria al respecto:
A finales de la década de los 70 (Caldera I), cuando iniciaba mis estudios en agronomía, la Venezuela agrícola comenzaba a dar poderosas señales de su maltrecha situación. Con la política de precios mínimos no era rentable la producción de ajonjolí, cuyos rendimientos habían descendido estrepitosamente debido al deterioro de los suelos, y la incidencia de insectos y malezas. Sucede entonces la primera marcha de tractores en la historia venezolana. Después de una semana de negociaciones, el gobierno se vio obligado a modificar los precios. Comienza el problema agrícola a ocupar espacio en las noticias y en la agenda política. En 1973 aparece el fenómeno del desabastecimiento de azúcar, caraotas y leche, producto tanto de la contracción interna como de la crisis mundial de la agricultura. La respuesta siguió siendo la importación de alimentos: a partir de 1974 (CAP I) las importaciones agrícolas se incrementan sostenidamente. Entre 1978 y 1983, la superficie cosechada se redujo en 20%, pasando de 1.872.000 a 1.508.000 ha. Era la misma agricultura que a comienzos de los años 60 había contribuido a que la agroindustria fuese la primera actividad industrial del país, con un aporte de casi del 50% al producto bruto industrial, después del petróleo.
En 1981, durante la instalación de las Primeras Jornadas Técnicas de Especialistas en Malezas (después Congreso de Malezas), cuando ya había pasado el impacto del milagro de los herbicidas, Baltazar Trujillo expresaba su inquietud, y la duda, sobre la “justeza de lo que se ha venido haciendo en materia de malezas y de agricultura, ya que no se corresponden las enormes inversiones del Estado y el esfuerzo de los verdaderos agricultores, con los resultados obtenidos hasta ahora por la investigación”. Seguidamente llamaba a responder las siguientes preguntas: “Si aceptamos que el problema de las malezas es esencialmente ecológico, y como tal interdependiente de la agricultura a emprender: ¿Cual ha de ser esa agricultura? ¿Es parcial o totalmente realizable?”
Trujillo fue pionero en el abordaje del manejo integral de las malezas en la producción agrícola y en la necesidad de una “nueva agricultura”.
No menos importante fue su dedicación a la creación de los Jardines Botánicos como elementos fundamentales para el conocimiento y conservación de la biodiversidad.
Como bien sabemos los agrónomos, pues somos protagonistas de esta película, la agricultura continuó dando bandazos sin que pudiera cumplir su propósito, con un creciente pasivo ambiental y un sostenido aumento de la pobreza rural. Desde mediados de los 70 hubo una caída en el consumo de alimentos, que condujo a que desde el inicio de los años 90, las disponibilidades de calorías se situaran por debajo de los requerimientos promedio. El deterioro nutricional de buena parte de la población era evidente.
Por su parte Eduardo González Jiménez fue destacado promotor de la “alimentación animal alternativa” para contribuir a la producción de proteínas animales autóctonas en vez de la importación masiva como una opción para resolver la inseguridad agroalimentaria. Pero también, tenía una visión sistémica para darle solución a la prolongada crisis agrícola: “Hay que establecer estrategias a largo plazo, políticas estables que permitan asentar sistemas alimenticios sostenibles, compatibles con el ecosistema tropical y que no degraden los sistemas ecológicos. Es necesario vincular la agricultura venezolana a la ecobase tropical, es decir, producir mediante cultivos de ciclo largo (palma africana, plátanos, yuca y raíces y tubérculos) y cereales tropicales como arroz y sorgo, más la utilización de la biodiversidad, tanto vegetal como animal”.
A pesar de las advertencias, y de las evidencias, con este modelo agrícola “a retazos”, entramos en el siglo XXI, y aunque muchos se nieguen a ver los resultados, comienza entonces un proceso de “recuperación” de la agricultura. La mejora del bienestar que se logró durante el primer gobierno del presidente Chávez se obtuvo mediante mayor intervención del estado en la economía y de la disposición de abundantes ingresos petroleros que hizo posible la expansión del consumo tanto público como privado. Pero no se puede negar que hubo crecimiento de la producción agrícola, por lo menos hasta el 2008. Nunca en la historia agrícola venezolana se ha sembrado y producido tanto maíz, arroz y caña de azúcar, por citar algunos rubros vegetales. En 2001, el consumo anual per cápita de carne era de 17,2 kilogramos por persona, mientras que en el 2010 la cifra se elevó a 19,5 kilogramos. La mayor producción de carne bovina ocurre en 2006, con 442.654 toneladas. De igual manera, la producción de huevos, pollos y cerdos, crecieron amparados con el acelerado incremento de las importaciones de maíz amarillo y soya.
Obviamente, el modelo no era económicamente, ni mucho menos ambientalmente sustentable, aunque si se redujo la inseguridad alimentaria y la pobreza de las áreas rurales. Sin embargo, hay quienes quisieran reeditarlo.
(*) Conviene aclarar que, ni Baltazar ni Eduardo, se marcharon de este plano apoyando la vergonzosa estafa del Socialismo del Siglo XXI. Eran demasiado inteligentes para ello.
Agosto 2020