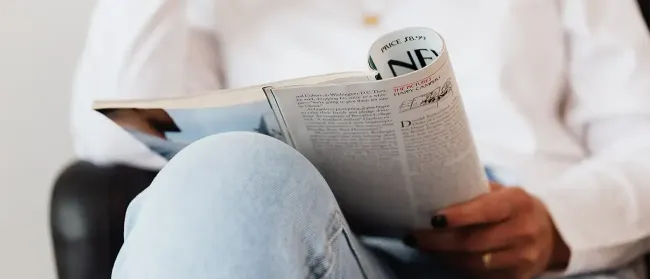
La revolución neolítica tarda diez mil años mientras el hombre pasa de golpear con piedras a crear instrumentos de piedra, y la revolución industrial en apenas ciento veinte años (1730-1850), pobló el mundo de máquinas y puentes. Europa sale de la abulia pos medieval y en un siglo es irreconocible. A la violenta mutación industrial, Marx, Engels y el utopismo, con grave daño a la civilización y al pensamiento científico, la llaman sociedad capitalista o “burguesa, gobierno del capital, con otro invento mellizo, la plusvalía que roban al trabajador. La sustituirá el socialismo, y los medios de producción de riqueza serán de todos, en el gobierno de la sociedad. La revolución industrial y “el capitalismo” en el siglo XIX, lejos de la depauperación marxista, los trabajadores encabezan grandes movimientos, partidos de masas, grandes sindicatos, “ligas” de trabajadores de izquierda, derecha, centro.
Construyen la democracia y compiten por el poder a través del voto. Bismark, un estadista de derecha, es paradójicamente el creador, con ellos, nada menos que de la seguridad social. Nace la sociedad abierta, plural, poliárquica, gobernada por clases emergentes y la opinión pública. El primer caso de sufragio universal conocido es la elección de Luis Napoleón Bonaparte con 75% de los votos, que deja a Marx estupefacto. Surge la llamada por Robert Dahl “poliarquía”, sociedad de múltiples intereses. El “capitalismo” hace las aldeas ciudades, las carretas ferrocarriles, dócil la electricidad, inventa el telégrafo. La servidumbre desaparece y ya no hay siervos negociados con la tierra como el ganado, porque escapan de los campos a contratar su trabajo. Ya no “debían” al “señor” derecho de pernada, la primera noche de una recién casada, ni entregarle parte de las cosechas por corvée, trabajo gratuito.
Son ciudadanos, obreros libres, dice Marx, luchan y mejoran sus condiciones de vida, democratizan los parlamentos, que dejan de ser elitescos gracias al sufragio y la representatividad proporcional. El maquinismo, la modernización de la medicina, los servicios públicos y la farmacología, multiplican por miles los alimentos, la salud, la vivienda; y la expectativa de vida, congelada desde la alta Edad Media en 20 años, se duplica hasta 42 años. En 1730 Inglaterra tenía cinco millones de habs. y en 1850 los triplica por caída de la mortalidad. Tan asombroso como el cambio, fue el estallido reaccionario del pensamiento social contra la modernización, el trastorno de las ciudades, como analiza Leonardo Benévolo en su monumental Historia de la arquitectura moderna. Los pobres dejan de ser abstracciones invisibles en provincias recónditas, familias de 10 personas hacinadas en mínimas chozas, que dormían en una estera común, a las que nadie vería nunca
Ahora molestan la mirada urbana, y las bucólicas ciudades se llenan de proletarios mal vestidos, en trenes trepidantes, fábricas y suburbios. Perturban la tranquilidad, y sus barrios están asociados a delitos y enfermedades. Resurge la leyenda negra rousseauniana contra la ciudad, el industrialismo, el sigo XIX, la sociedad abierta. Las élites culturales odiaban el cambio plebeyo, preferían a los pobres lejos en el campo del que huían. Surge la avalancha de escritores y artistas románticos y realistas que subliman lo primitivo, como los alemanes del sturm und drang: el culto a “la vida pura” del campo que mataba a la gente a los 20 años. Thomas Carlyle, Charles Dickens, Charles Baudelaire, Víctor Hugo, Emilio Zola, William Morris; Stendhal, Daniel Defoe, Heine, el neogótico de Viollet- le-Duc (primer restaurador de Notre Dame).
A Proudhon le agobia el gentío de los bulevares hechos por Haussmann. John Ruskin cuando va a París se aloja en Trocadero, justo debajo de la “monstruosa” Torre Eiffel para no verla (“olvida el resoplido del vapor, el golpe del pistón/ olvida el crecimiento de la odiosa ciudad/ Y sueña en Londres, pequeño, blanco y limpio”) Contra el libro masivo, añoran la edición artesanal en papel de seda y cuero repujado. Pero la gran distorsión contra siglo XIX la forjó la mayor figura comunicacional de la época. Víctor Hugo (y su cohorte, los “hugólatras”). Suya es una de las obras más vendidas, difundidas e influyentes de la historia moderna, telenovela de dos mil páginas, Los Miserables, que se convirtió para el mundo, y la posteridad gracias al cine, en “la verdad” del siglo XIX “aberrante”, “inhumano”, “cruel”.
A Jean Valjean. versión masculina de Justine, la masoquista de la novela de Sade, lo condenan a trabajos forzados por robar un pan (¿). Un tipo así, no sobreviviría ni en en Disney World, porque lo atropella cualquier patinetero. Cosette, la bondad proletaria, Trabaja 16 horas al día, pero no gana para alimentar un pajarito y al final !también! da la espalda a Valjean. Fantine otra víctima del mundo capitalista, termina como prostituta en manos de chulos que le sacan los dientes para venderlos. Contemporáneos de Hugo reaccionan. Flaubert dice que es un libro “mentiroso, para crápulas…alimañas”. Baudelaire, que es una obra “inepta y de mal gusto”. Amigo de Hugo, Lamartine dice “lamentable que haga de ese hombre imaginario un antagonista y víctima de la sociedad…adulando al pueblo en sus más bajos instintos”.
Zola se contagia en la novela Germinal, pero levemente. Hasta Proudhon escribe que “libros semejantes envenenan un país”. Según Vargas Llosa, despierta “apetito de irrealidad”. Mientras los trabajadores luchaban por un mundo democrático, Hugo difunde el “pobrecitismo”, la “pobretología” que envileció, como una vergüenza, ese momento esplendoroso de la Humanidad, equivalente al Renacimiento y al siglo de Pericles. Pero los términos “capitalismo” y “sociedad burguesa” se imponen y se hacen moneda legal, por una fuerte razón que evidencia Edward Shills: “de cada diez términos políticos, siete vienen de la izquierda”. Para la confusa visión de Marx, los empresarios que inventaban ferrocarriles, imprentas masivas, máquinas textiles, sistemas productivos, robaban la “plusvalía” del trabajo. El futuro radiante sería “el control sobre los medios de producción” y la dictadura del proletariado, según Trotsky, “dictadura sobre el proletariado”.
Marx decretó que el final de la “sociedad burguesa” sería “la concentración del capital”, pero el mercado global de valores hizo las empresas propiedad de millones de accionistas, entre ellos fondos de pensiones, sindicatos, empresas de garaje, grupos de muchachos creativos, y el gobierno lo ejercen los partidos, no la burguesía. El consumo, el confort, el placer, la belleza, producen rencor contra las sociedades abiertas. Categorías de Rousseau, Marx y luego Marcuse, decretan “necesidades verdaderas” propias de “la vida buena”: comer, dormir, cohabitar salvos de la intemperie, las que nos acercan a la bestia. Y son “artificiales” las que nos humanizan: oír a Tchaikowsky, Amy Winehouse o Celia Cruz; el microondas, internet, vino, teatro, viajar, leer, un hogar decente, regalar algo a quien queremos. Mientras crece el consumo suntuario, la mayoría satisface más y mejor sus necesidades básicas de Maslow.
Mientras, la degradación impera en países devastados por el populismo. Kant, en su profética obra La paz perpetua, “el espíritu comercial no puede convivir con la guerra y tarde o temprano se apodera de cada pueblo”, a pesar de que no vio la China “comunista” actual. Para los teóricos de la guerra (XIX y XX), Werner Sombart, Oswald Spengler, Karl Junger, el comercio “domestica los pueblos”, los hace sumisos y decadentes.
@CarlosRaulHer